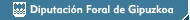Antón Paulovich Chejov o Una historia de la melancolía
Antón Paulovich Chejov (1860-1904), he aquí uno de tantos escritores que no necesitaron llegar a una elevada edad para adquirir la sabiduría que a un ser humano le es dable alcanzar, y para vivir con soltura -y transmitir con claridad- los mayores vericuetos y las más inquietantes complejidades de la condición humana. Es así uno de los más grandes escritores de la literatura rusa y uno de los admirables maestros del drama; que empezó siendo rechazado por el teatro tradicional y acabó instalando su obra en la cúpula rusa de lo que durante muchos años fue, a su vez, la cúpula del teatro europeo: el Teatro de Arte de Moscú, bajo el magisterio de Nemirovich Danchenko y el gran Konstantin Stanislavsky: en la vanguardia de un teatro renovado, crítico y emergente de los condicionamientos y los énfasis del período romántico y de sus muchas secuelas neorrománticas.
Ciertamente no son pocos los grandes autores del siglo XIX que apenas desbordaron la edad de sus cuarenta años, y cuya existencia prueba, aparte de su propio talento, la realidad psicológica y cultural de que el ser humano llega a ser quien ha de ser a lo largo de toda su vida durante los primeros años de su existencia. A veces se exagera un poco esta idea, cuando se afirma que en realidad los escritores escriben siempre la misma obra que escribieron al principio de su vida, y que todo lo demás serían variaciones sobre aquellos hallazgos de la infancia, de la adolescencia y de la primera juventud. No es tan así, pero tampoco es tan sorprendente que la sabiduría aparezca, contra la corriente que opina lo contrario, mucho antes de la vejez. El caso es que Chejov murió muy joven cuando, digámoslo así, ya lo sabía todo.
¿Y qué es lo que sabía? Sabía los fondos y los trasfondos de la realidad rusa, y se dolía de ella, y muchas veces soñaba en la utopía, y acompañaba en su espíritu a quienes postulaban y profetizaban una vida nueva; a quienes, como hoy, creían ya –o aún- que un mundo nuevo es posible.
Muy interesante de Chejov es lo que se podría teorizar como una teoría del “antiénfasis”; una apología de la sencillez. “Yo no ahueco la voz para asustaros”, habría de decir unos años después el poeta español Luis Felipe. Chejov se expresaba en el estilo medio de la mayor simplicidad, hasta el punto de que unos observadores superficiales podían creer que estaban ante obras de costumbres, instaladas en la superficialidad de lo banal. Después de todo, el mismo Chejov no decía nada más de sus obras que, por ejemplo, eran “escenas de la vida en el campo” (Tío Vanya). Y su renuncia o los efectismos literarios y teatrales llegó a hacerle sufrir de la desconsideración de los críticos a quienes les parecía que aquellas obras estaban desestructuradas y eran, efectivamente, banales. Estamos ante escenas no particularmente “construídas”, leves, en las que se relaciona una rica nómina de personajes que, en su conjunto, dan un espléndido testimonio de la vida rusa de aquellos años, que ya preludiaban la tentativa revolucionaria de 1905 y más tarde el triunfo de la revolución bolchevique en 1917.
La melancolía de Chejov muchas veces es visitada por la esperanza, y en su espíritu se albergan los mensajeros de las utopías más deslumbrantes, si bien la sombra de la ignorancia del pueblo ruso es demasiado alargada en sus relatos. Recuérdese, quizás, la gran desesperación –ante esa ignorancia- de unos personajes lúcidos en su novela “Historia de mi vida”. Por lo demás, empresas como la defensa ecológica de los bosques están ya casi programadas en la mentalidad de algunos de los personajes chejovianos, cuyo mundo bulle y sobrevive en una situación que tantas veces parece que no puede conducir a parte alguna que merezca la pena de ser vivida.
Estoy seguro, sea lo que sea lo que se opine de esta literatura -que, desde luego, no presenta el empaque o la grandiosidad de otros grandes autores (Chejov no es Dostoievski ni Tolstoy ; “La sala Número 6” no es “Crimen y Castigo” ni es “Ana Karenina”)-, que se puede desafiar a los lectores actuales de Chejov a que lo hagan sin que en ellos se conmueva lo más profundo de sus fibras. Bienvenido, doctor Chejov. Pase usted hasta el fondo de nuestros corazones.
En él encontraremos “primores de lo vulgar”, como decía Azorín, pero también ensueños de una grandeza humana liberadora de las cadenas que oprimieron al pueblo ruso desde la noche de los tiempos. Chejov, a través de sus personajes, no ahorra juicios severos sobre la realidad rusa. “Esta es una ciudad de tenderos - dice uno de sus personajes en “Historia de mi vida”, que es el relato de un desclasamiento-, de hosteleros, de escritorzuelos, de cobardes y de devotos; una ciudad que podría desaparecer (...) sin que nadie llorase su pérdida”. Pero también este personaje –el desclasado- abre su corazón a la empatía con los obreros y campesinos y se duele de la severidad con que se les juzga desde las alturas de la sociedad, ellas, sí, verdaderamente corrompidas.
Los de Chejov son, a veces, memorables relatos de la nada; o de la banalidad trascendental, si esta expresión fuera aceptable. Es así cómo la literatura de Chejov habría adquirido lo que en fondo no es sino una relación metafísica en la que todo aquello que pudo parecer costumbrismo desaparece.
Personalmente, si tuviera que hacer una referencia a una obra concreta, no me olvidaría de las grandes que en todos los lugares son reseñadas –tantos las dramáticas como las propiamente narrativas-, pero instaría a leer ese relato absolutamente extraordinario que es “La sala número 6”. Vayan con cuidado por sus estancias. Miren con piedad lo que van a ver. Observen que las cosas, ay, no han cambiado mucho en la vida humana. Pero tampoco echen en saco roto mensajes como éste de Gromov, que sufre los atentados de un delirio persecutorio y que se dirige al director del manicomio que muy pronto será uno de ellos: “Pero puede usted estar seguro de que llegarán tiempos mejores. Tal vez hallará usted ridículas mis palabras, pero oiga usted lo que le digo: la aurora de un día mejor alumbrará la tierra, la verdad triunfará, y los humildes y los perseguidos disfrutarán de la felicidad que merecen. Tal vez para entonces yo no existiré, pero ¡qué más da! Me regocijo pensando en la felicidad de las generaciones futuras, las saludo con todo mi corazón. ¡Adelante! ¡Que Dios os ayude!, amigos míos, amigos desconocidos del porvenir remoto!”.
El relato conduce sin embargo a la mayor desolación. El reciente humanismo del doctor –adquirido en sus relaciones, nunca antes habidas, con Gromov- lo convierte en un candidato a una plaza en el manicomio. En ella acabará siendo él mismo recluído. No hay luz alguna en estas existencias y todo en ellas es miseria y melancolía.
ero nuestro Chejov nunca olvida, en la oscuridad, los guiños de la luz, y las virtualidades propias de la alegría humana. Por ello la lectura de sus obras ha de formar siempre parte de nuestras mejores experiencias y de nuestras más queridas esperanzas.
Alfonso Sastre